Mi papá y mi tía iniciaron una relación mientras mi mamá se moría de cáncer
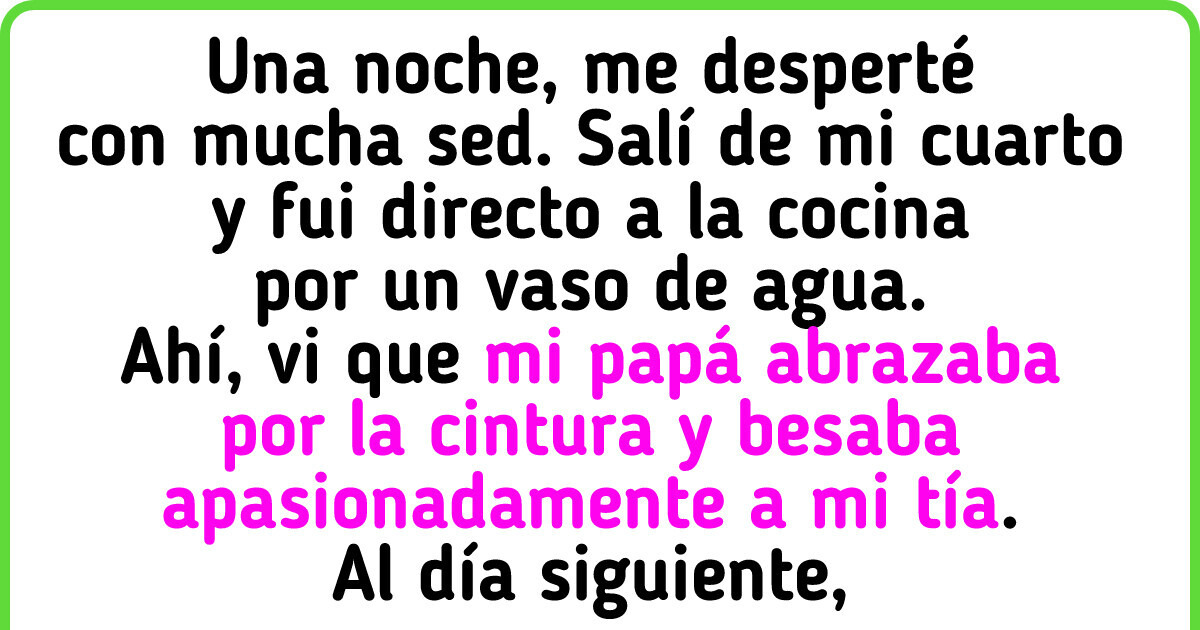
Dicen por ahí que la familia es la mayor bendición que recibimos en la vida. Poder tener a personas de confianza con las que podemos contar en las buenas y las malas es la mejor manera de pasar por este mundo. Sin embargo, esta situación ideal no siempre se cumple y, en muchas ocasiones, esa confianza se convierte en traición, y de las más dolorosas. Lo cierto es que hay líneas que nunca deberían cruzarse y, aun así, hay familiares que lo hacen.
Mi mamá era la mejor mujer del mundo. Era valiente, trabajadora y muy amorosa. Me tuvo cuando aún era muy joven y, como mi padre murió cuando yo era apenas una bebé, con el paso de los años, ella se volvió a casar con un hombre al que yo llegué a considerar mi papá. Él me consentía mucho y me trataba como la niña de sus ojos. Éramos una familia feliz que vivía con total tranquilidad. Teníamos una buena vida y yo estaba lista para crecer y convertirme en una adulta exitosa y segura de mí misma. Cuando cumplí 12 años, nuestra familia de tres personas se expandió un poco. Mi tía, una hermana menor de mi mamá que vivía en otra ciudad, se separó de su esposo y, como no tenía nadie más a quién acudir, le pidió a mis papás que le permitieran quedarse un tiempo en nuestra casa, mientras ella se reponía, emocional y económicamente. Ella llegó un fin de semana con un par de maletas, una mirada inocente y el final de nuestra familia en sus manos.
Aquel “tiempo” que mi tía pidió vino sin fecha de caducidad y, sin que nos diéramos cuenta, transcurrieron varios meses con ella en casa. Justo para esos días, la noticia más triste de nuestras vidas nos golpeó como un tren sin frenos. Mi mamá había estado sintiéndose un poco débil y cansada, así que, cuando decidió hacerse una revisión médica, nos confirmaron lo peor: tenía un cáncer de útero en etapa cuatro. La salud de mi mamá se deterioró muy rápido y drásticamente. En cuestión de pocos meses, ya casi no podía hacer nada y se la pasaba acostada en la cama. Mi corazón no soportaba verla así. Mis ojos fueron testigos de cómo su rostro fue cambiando y su cuerpo se fue desnutriendo. Tenía apenas 15 años y, definitivamente, no estaba preparada para perder a mi mamá. Pero ese no iba a ser el único dolor que estaba por recibir.
Una noche, me desperté con mucha sed. No era algo que me pasara con mucha frecuencia, así que podría decirse que fue la vida orquestando una de sus jugadas maestras. Salí de mi cuarto y fui directo a la cocina a buscar un vaso de agua. Traté de hacer el menor ruido posible para no despertar a nadie, pero la verdad es que la única que estaba durmiendo en esa casa era mi mamá. En la oscuridad de la cocina, una luz externa entraba por la ventana e iluminaba lo suficiente como para que yo pudiera ver dos sombras al fondo. Una silueta masculina abrazaba por la cintura y besaba apasionadamente a una figura femenina que, sin duda alguna, no era mi mamá. No sé qué pasó con mi sed, pero mi estómago dio como mil vueltas y mis pies decidieron, por cuenta propia, llevarme de vuelta a mi cuarto. Ni qué decir de mis ojeras al día siguiente porque no pude recuperar el sueño el resto de la noche.
Me costó mucho mirar a mi papá a los ojos al día siguiente cuando me llevó al colegio. No quería decirle que lo había visto no solo serle infiel a mi mamá, sino que sabía que había decidido engañarla justo con su propia hermana. Sentía que había entrado en una pesadilla de la que no lograba escapar. Pasé todas mis clases en blanco, no lograba concentrarme. Ese día me alejé de mis amigas, me oculté detrás de un árbol y me lancé a llorar a mis anchas. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Esa tarde, cuando volví a casa, le hice un almuerzo a mi mamá, me encargué de sus curaciones, la bañé y le di todo el amor que me salió del corazón. Decidí empezar a dedicarme a ella en cuerpo y alma, así que, todos los días, después de salir del colegio, me encerraba con ella en su cuarto para cuidarla y protegerla de todo lo que estaba pasando afuera. De algún modo, decidí hacer de su habitación una burbuja para que el descaro de mi papá y mi tía no pudieran hacerle más daño.
No cabe duda de que el amor más incondicional es el de nuestras madres.
A pesar de lo avanzada que estaba la enfermedad de mi mamá, ella se aferraba a la idea de que las operaciones y los tratamientos la iban a salvar, y le iban a regalar unos cuantos años más a nuestro lado. Nuestra vida se convirtió en citas constantes a los médicos, y entradas y salidas del quirófano para ella. A la par de todo lo que vivíamos, ella empezó a enseñarme cómo se manejaba su fábrica, por “si algún día llegaba a faltar”; creo que, muy en el fondo, ella presentía lo que estaba pasando y no quería dejar a mi papá a cargo de todo. Así, poco a poco, se fue desvaneciendo su sueño de tener una familia feliz de por vida. Aun así, no todo fue malo porque al menos uno de sus deseos se cumplió y sí pudimos estar con ella un par de años más.
Mientras la salud de mi mamá se seguía deteriorando, mi papá y mi tía salían a cientos de sitios como si fueran novios adolescentes. Llegó un punto en el que ya ni siquiera se molestaban en guardar las apariencias. Los demás miembros de la familia no querían tocar el tema, por lo incómodo que era, y fingían que todo estaba bien cuando visitaban a mi mamá. Yo me sentía muy sola, abandonada y con un secreto a cuestas que excedía mi propio peso. No podía hablar con nadie de lo que estaba pasando en mi casa. Me daba vergüenza contarles a mis amigas y darles detalles de semejante situación tan inmoral. Mi mundo se fue reduciendo poco a poco y, a mis 16 años, mis prioridades más grandes no eran escuchar música y seguir modas como las demás adolescentes de mi edad, sino esforzarme por acompañar a mi mamá en los que probablemente eran sus últimos meses de vida, a la vez que lidiaba con la mayor pesadilla familiar que le puede pasar a alguien. Podría decir que mi infancia sufrió una interrupción abrupta que me hizo convertirme en adulta antes de tiempo.
Tuve que empezar a trabajar porque la economía del hogar sufría fuertes sacudones cada vez que mi mamá tenía una revisión o intervención médica, sin mencionar que su ausencia afectaba terriblemente la situación financiera de nuestra empresa, que cada día parecía estar más cerca de cerrar sus puertas. En síntesis, además de cuidar a mi mamá y seguir estudiando, usaba el resto del tiempo que me quedaba y los fines de semana para ir a vender productos puerta por puerta. Ahora que lo pienso, no sé de dónde sacaba tanta energía. Lo que sí sé es que el día al que tanto le temía llegó y, una noche, rodeada de los familiares más cercanos, mi papá, mi tía y yo, mi mamá dio su último aliento y nos dejó a todos hechos un mar de lágrimas en una casa sumida en la oscuridad. Ella era una mujer muy joven, no llegaba a los cuarenta años y tenía una vida entera por delante todavía. Por mi parte, yo era una niña que apenas estaba empezando a vivir y ya había perdido a su persona más importante. Con un prólogo así, yo solo podía pensar que el libro de mi vida iba a ser bastante doloroso.
Gracias a mi buen desempeño como estudiante, el colegio me consiguió una beca en la universidad y pude entrar a formarme como profesional apenas me gradué del colegio, pero la situación en mi casa era insostenible. Luego de que mi mamá murió, mi papá y mi tía decidieron “formalizar” su relación —si es que eso era necesario a esas alturas del partido— y se mudaron los dos a un mismo cuarto dentro de la casa. Yo trataba de pasar la menor cantidad de tiempo posible allí porque no soportaba verlos juntos. Así empecé a pasar mucho tiempo con mi mejor amiga y cuando sus padres vieron lo desprotegida que estaba, no dudaron en darme una mano. De ellos recibí el apoyo que no encontré en ningún otro miembro de mi familia. Al cabo de varios meses, tomé mi primera decisión radical, aunque todavía era menor de edad: tomé una maleta, metí mis cosas más importantes y me fui a vivir con mi amiga y sus papás. Dejé la casa en la que crecí, la única que había conocido, y a las dos personas que la habitaban. De todos modos, ellos casi ni notaban mi presencia, así que me imagino que habrán tardado semanas en darse cuenta de que yo ya no estaba ahí.
Nunca olvidaré el día que cumplí la mayoría de edad. Mi amiga y sus padres me organizaron una pequeña celebración y ese día, después de mucho tiempo, sentí una tenue luz de felicidad en mi corazón. Extrañaba mucho a mi mamá y todavía no me acostumbraba a que ya no recibiría su felicitación en días como esos. Pero la cereza del pastel fue cuando los padres de mi amiga me contaron algo que me dejó de piedra: se habían enterado de que mi papá y mi tía habían dado un paso más en su relación: habían vendido la fábrica de mi mamá y se habían casado. Yo creí que ninguna nueva acción de ellos lograría sorprenderme, pero esa novedad realmente me agarró desprevenida. Me dolió mucho ver en lo que había acabado nuestra familia. Sentía que, emocionalmente, estaba cargando con una cantidad innombrable de traumas que iban a seguirme afectando si no empezaba a hacer algo para subsanarlos.
A medida que estudiaba, seguía trabajando para poder colaborar con los gastos en la casa de mi amiga. Era algo que venía haciendo desde hacía años y ahora más que nunca sentía que solo yo era responsable de mi supervivencia. Afortunadamente, mi mamá me había enseñado muy bien a administrar mis finanzas, así que, de esos ingresos, tomé una parte para empezar a pagarme unas terapias psicológicas. Cuando empecé a ir con mi psicólogo, comencé a destapar todo lo que tenía guardado en mi pecho. Recuerdo que mi primera sesión fue tormentosa; ni siquiera podía soltar la primera palabra para contarle todo lo que me había ocurrido en tan pocos años, pero cuando al fin reuní el valor, ya no pude detenerme. Fue liberador poderle decir lo que sentía a alguien sin pensar que iba a terminar juzgándome o teniéndome lástima. Esa tarde lloré todo lo que no había llorado en años. Después de ese proceso tan doloroso, pero tan sanador, empecé a encontrar la fuerza para tomar las riendas de mi vida y darle el sentido que mi mamá habría querido. Cuando iba en mitad de la carrera, la universidad me contrató para darles clases a los alumnos de los primeros años y, gracias a eso, mis ingresos aumentaron mucho más.
Con mucho agradecimiento desde el fondo de mi corazón, salí de la casa de mi amiga y pude rentar mi primer departamento. Era pequeñito, pero era solo para mí; era mi espacio, mi sofá, mi cama, mi hogar. Al fin sentía que mi vida empezaba a despegar. Cuando terminé la carrera, uno de mis profesores me recomendó con una empresa importante y empecé a ejercer mi profesión. Justo cuando sentía que mi pasado al fin había quedado atrás, mi papá se apareció un día en mi trabajo. Alguien le había contado que su hija estaba ganando “bien” y él, como un buitre, salió al llamado de la carne fresca. Resulta que, junto con mi tía, habían despilfarrado todo el dinero que cobraron por la venta de la fábrica y ahora estaban pasando necesidades. Debo confesar que me dio mucho pesar verlo tan mal y decidí empezar a ayudarlo con lo mucho o poco que estaba dentro de mis posibilidades. Sagradamente, cada mes, le enviaba dinero para que pudiera tener una calidad de vida más digna, aunque por dentro me retorcía al saber que también lo compartía con ella. Un día, estaba trabajando, me empecé a sentir mal y, antes de que me diera cuenta, ya me había desmayado. Cuando me llevaron al hospital, me preguntaron por un contacto de emergencia y yo di el número de mi papá. No podía creerlo cuando la enfermera regresó y me dijo que la persona había contestado, pero que estaba muy ocupada como para ir a verme al hospital.
El karma normalmente llega solo, pero también hay quienes se le adelantan.
Afortunadamente, mi desmayo no había sido más que un grito de auxilio de mi cuerpo por agotamiento y mala alimentación, así que en un par de días ya estaba de vuelta en mi casa. Si algo tenía muy claro en ese momento era que no iba a enviarle un solo centavo más a alguien que solo se “interesaba” en mí por los beneficios que podía obtener, así que le corté de raíz los giros a mi papá y lo dejé a su suerte. Por un momento, el remordimiento trató de atacarme, pero luego recordé todo lo que había vivido por su causa y yo misma lo alejé. Como por obras mágicas de la vida, abrieron un puesto en la empresa en el extranjero, y yo me armé de valor y me postulé para la vacante. Al cabo de unas cuantas semanas, me dieron la feliz noticia de que me habían elegido a mí para llenarla. Lo siguiente que hice fueron mis maletas y crucé mares para llegar al que sería mi nuevo hogar. Un país distinto, una ciudad diferente y otras personas empezaron a inundar mi mundo de experiencias más bonitas y enriquecedoras. De mi casa me llevé el recuerdo de mi mamá luchadora y mi amiga incondicional. Todo lo demás, lo dejé atrás, como si hubiera ocurrido en alguna otra vida que viví.












