“Por favor, no leas mi diario”. Una historia de los límites entre padres e hijos y las relaciones de familia
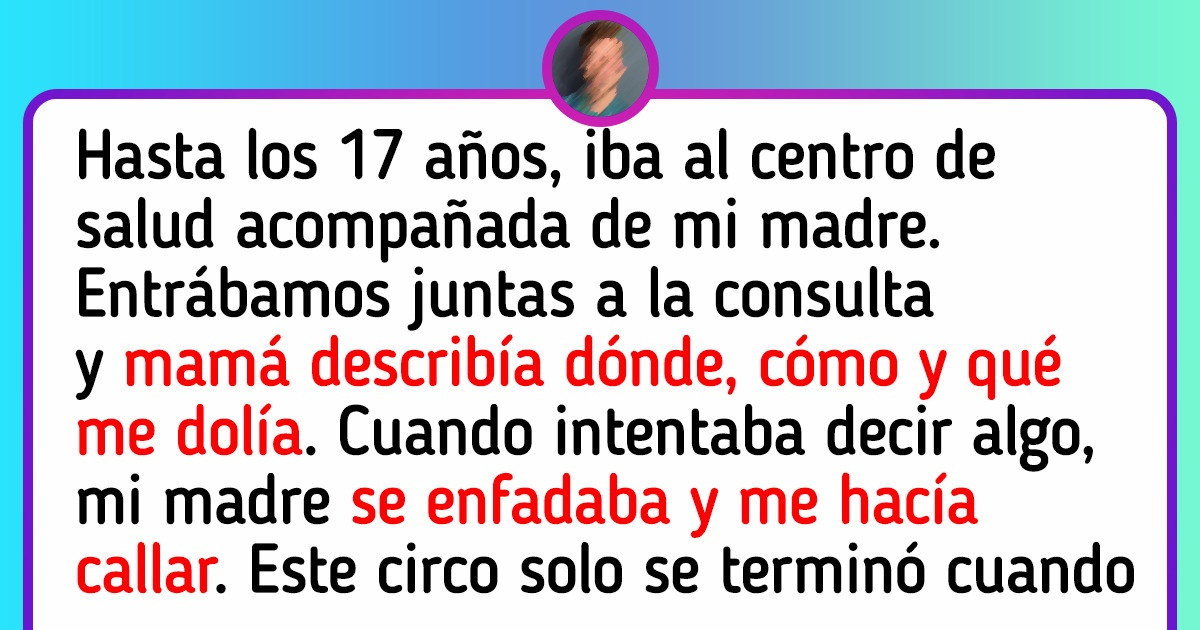
Se supone que en una familia bien constituida no hay secretos. Los niños comparten libremente con sus padres lo que ha sucedido en la escuela y los cónyuges intercambian noticias del trabajo. Pero existe otra cara de la moneda, que refleja los complejos a los que conllevan el apego excesivo en las relaciones padres-hijos y cómo a veces las normas se convierten en algo tan constrictivo que puede afectar la interacción de nuestros seres amados con otras personas, y hasta consigo mismos.
En Ahora lo vi todo te traemos una historia que trata sobre los vínculos familiares desde una perspectiva más que interesante.
Hola, me llamo Sofía. Mis padres me pedían que les contara absolutamente todo, y el concepto de límites personales no existía para ellos. De adulta, me enfrenté a dificultades: me resulta difícil expresar mis quejas abiertamente, por lo que los agravios se acumulan y se producen grandes escándalos. Tengo baja autoestima y necesito control y aprobación todo el tiempo. Ahora estoy tratando de entenderme a mí misma y quiero compartir mi historia.
Los psicólogos dicen: no obligues a los niños a compartir sus cosas si no quieren. Cuando era niña, me encantaba jugar a la guerra y mi padre me hizo una espada de madera de tamaño natural en el trabajo. Un día los amigos de mis padres vinieron de visita con su hijo de 5 años. Por supuesto, estaba encantado con la espada y la tuvo consigo toda la noche. Cuando los invitados estaban a punto de irse, el chico seguía sin soltar la espada. Ya estando en el pasillo, mi madre me preguntó si le iba a regalar la espada al niño, porque yo ya era grande. Cuatro pares de ojos adultos y los ojos descarados del pequeño me miraban fijamente; no tuve más remedio que aceptar. Me afligí por la espada durante unas semanas.
Ahora todo el mundo habla del espacio personal de los niños. Hay que pedirles permiso antes de abrazar o besar, no entrar en una habitación sin llamar y todo eso. Crecí en un departamento de dos habitaciones y, a pesar de tener mi propio dormitorio, no tenía privacidad.
No, mis padres no sospechaban de mí en absoluto, solo querían que estuviéramos juntos en todo momento. “No cierres la puerta de tu habitación”, escuchaba todo el tiempo. Como resultado, a menudo hacía cosas que me perjudicaban. Por ejemplo, quería leer un libro, pero no podía porque me estorbaba la película de acción que estaban viendo mis padres en la habitación de al lado a todo volumen.
Yo no sacaba siempre las mejores notas en la escuela, pero me iba bien. A diferencia de los padres del resto de mis compañeros, mi madre nunca revisaba mi cuaderno y rara vez iba a las reuniones. Entonces, un día me enteré de que, sin decirme nada, mi madre fue a la escuela y le pidió al profesor que le enseñara mis notas.
Me sentí herida e incómoda: a pesar de mi reputación casi perfecta, mis padres no confiaban en mí. Cuando le pregunté por qué no me había pedido a mí que se las mostrara, se encogió de hombros y dijo que había decidido averiguarlo de primera mano.
Como todos los adolescentes, en algún momento empecé a interesarme por el sexo opuesto. Mi madre se dio cuenta de mi extraño comportamiento: empecé a vestirme con más cuidado para ir a la escuela y a tardar más en llegar a casa después de las clases, porque intentaba calcular el tiempo y salir del edificio con “él”.
Tras un detallado interrogatorio, le dije quién me gustaba. Mi madre pareció aprobar mi elección, incluso me dio algunos consejos. Y al día siguiente se me acercó una compañera de clase y me preguntó si era cierto que me gustaba Andrés. Resultó que mi madre lo había discutido con una amiga, la madre de esa compañera de clase.
Me molesté y le reclamé a mi madre, ella se rio y dijo que no debía preocuparme por los enamoramientos de la infancia. Esa fue la primera y última vez que les conté a mis padres sobre mis relaciones.
Un día, cuando tenía unos 15 años, entré a mi habitación y mi madre estaba leyendo mi diario. Yo, por supuesto, hice un gran escándalo e incluso salí de casa por dos horas. Más tarde, me calmé y mi madre y yo hablamos de lo que había pasado. Me explicó que estaba preocupada por mí: que pudiera estar involucrada con una mala compañía porque estaba fuera de casa más a menudo. Entonces acepté su explicación y, después de todos estos años, creo que leer los mensajes o el diario de un niño es una mala manera de ganarse la confianza de un hijo o hija.
Ahora reacciono nerviosamente cuando alguien tiene mi teléfono en sus manos. Aunque no tengo nada que ocultar, prefiero tenerlo siempre cerca, y si mi marido ha tomado mi teléfono, controlo lo que hace allí.

Hasta los 17 años, iba al centro de salud acompañada de mi madre. Entrábamos juntas a la consulta y mamá describía dónde, cómo y qué me dolía. Cuando intentaba decir algo, mi madre se enfadaba y me hacía callar. Este circo solo se terminó cuando el médico preguntó una vez si yo era muda. Al final, me rebelé. Mi madre se sorprendió: pensaba que yo tenía miedo de ir sola al hospital. Ahora me doy cuenta de que este comportamiento era más una forma de sobreprotección que un cuidado normal.
Las investigaciones señalan que el exceso de cuidados maternos durante la infancia provoca cambios estructurales en el cerebro, especialmente en la amígdala, que participa en la creación y regulación de las respuestas humanas a las amenazas interpersonales. Quedó claro por qué sentía que todo el mundo a mi alrededor siempre intentaba hacerme daño.
También hubo una curiosa historia con la ropa. Básicamente, la ropa es una forma de expresión personal. Los pediatras recomiendan dejar que el niño elija su propia ropa a partir de los 4 o 5 años. Empecé a elegir mi propia ropa hasta tres décadas después.
Paseando por el centro comercial después de la universidad, iba a las tiendas. A cada cosa que me gustaba, le tomaba una foto y la enviaba a mi madre, a mis amigas o a mi novio. Dependiendo de su opinión, compraba o no la ropa.
Mi separación de mis padres fue lenta. Ahora sé más sobre el tema, y si hubiera tenido la oportunidad, me habría comportado de manera diferente. Incluso cuando me alejé de mis padres, siguieron controlando mi vida.
He aquí un ejemplo. Estaba buscando un vestido para la boda de mi amiga y mi madre me pidió ir de compras conmigo. Así que estaba parada en el probador solo en ropa interior, y mi madre abrió la cortina. Yo dije: “Mamá, ¿qué estás haciendo?”. Y me dijo, condescendiente: “Oh, como si alguien de aquí quisiera mirarte”.
Hubo un millón de casos como este. El otro día me cortaron el agua y fui a bañarme a la casa de mi madre. Pensé que me había encerrado, bañándome en paz. De repente, la cortina se corrió, mi madre me miraba con ojos desorbitados y gritó: “Sofía, ¿te has hecho un tatuaje?”. Me tatué hace más de un año, y no es que tenga 10 años, ni siquiera 20.
La infancia y la adolescencia han quedado atrás. Mi relación con mi madre es relativamente buena, pero la “política de puertas abiertas” ha dejado una marca indeleble en mí. Además de los problemas de confianza, hay otro problema. Cuando mi cónyuge necesita su espacio personal, me ofendo y me siento abandonada. No quiero ser una pareja dependiente, y estoy aprendiendo a disfrutar de la compañía de mi amado y a no tener miedo de estar a solas conmigo misma. Estoy intentando aumentar mi autoestima y construir mis propios límites por mi cuenta. Espero tener éxito, porque más vale tarde que nunca.
¿Cómo ha sido tu propia experiencia familiar? ¿Hasta qué punto consideras que es necesaria la intervención paternal en las decisiones de los hijos?




